El embarazo y en especial
el puerperio son momentos críticos en la evolución del Trastorno Afectivo
Bipolar (TAB)1. En particular, el puerperio añade a un extremo de
descompensación, el hecho de que muchas mujeres con TAB tuvieron durante este
momento vital su primer episodio del trastorno2. También se ha
descrito un cambio de diagnóstico desde un trastorno depresivo previo a un TAB
a raíz de un primer episodio (hipo)maniaco puerperal3.
El análisis clínico
retrospectivo sugiere que la clásica psicosis postparto es una forma aguda y
aparatosa de TAB que se relaciona con los abruptos cambios hormonales que
suceden tras el nacimiento del bebé4. El cuadro de psicosis, afectación
cognitiva y conducta desorganizada, junto con pérdida de insight, que puede
tener graves consecuencias para la madre y su criatura, sería, por lo tanto,
una forma de presentación del TAB y, como se apuntaba más arriba, en no pocas
mujeres constituiría el primer episodio de la enfermedad.
En un reciente estudio,
Kamperman y colaboradores5 pudieron diferenciar tres grupos de
psicosis postparto con perfiles que denominan maniaco (con predominio de
irritabilidad por encima del ánimo expansivo), depresivo y atípico. En su
muestra, en la que no apreciaron síntomas de corte disociativo con la
prominencia clásicamente descrita, el perfil depresivo era el más frecuente.
Los autores señalan que este síndrome depresivos puerperal puede pasar
desapercibido, lo que supone que podría quedar sin abordar y por lo tanto la
posibilidad de que el cuadro se intensificara, aumentando el riesgo de
infanticidio y suicidio, que son las complicaciones más graves de estos trastornos. El
filicidio es relativamente alto en los cuadros depresivos psicóticos
puerperales (Brockington apunta una tasa del 4.5 %), y es menos frecuente
en episodios con sintomatología depresiva que no configuran una depresión
franca (por debajo del 1 %), en los que a veces es accidental y se produce
sin intención de acabar con la vida del bebé, y más por efecto de un cuidado
deficiente6.
Frente a las dificultades que puede
plantear reconocer la emergencia de un primer episodio puerperal, el hecho de
que se conozca que una mujer embarazada o que desea tener un embarazo padezca un
TAB, plantea, a la luz de los riesgos de episodio agudo y las complicaciones
potenciales, la cuestión si es oportuno o no mantener o iniciar el tratamiento
con eutimizantes en el embarazo o el postparto. Existen datos muy concluyentes
en el sentido de que la supresión de estos fármacos con motivo de una gestación
se asocia a un elevado riesgo de descompensación en forma de episodios agudos7,8,
cifrándose tasas de recurrencia de hasta en el 100%9. En todo caso,
se ha confirmado que si no hay tratamiento profiláctico, la tendencia a la
recidiva puerperal es hasta tres veces superior en comparación con pacientes
con TAB que han recibido tratamiento eutimizante durante el embarazo, por lo que parece
razonable mantenerlo en las pacientes con TAB que lo vienen tomando10.
El planteamiento de tratar a una mujer con
TAB durante el embarazo suscita lógica e inevitablemente, la duda sobre si los
fármacos utilizados pueden ser perjudiciales para la madre gestante y, en
particular, para el embrión / feto. En este sentido, hay que señalar que el TAB
se asocia a resultados desfavorables en el embarazo y parto aunque no hay uso
de eutimizantes. Así, se han descrito complicaciones obstétricas, uso de drogas
durante el embarazo y peor seguimiento del control prenatal11, así como microcefalia, menor edad gestacional, prematuridad, Apgar bajo o mayor riesgo
de ingreso en UCI neonatal12. En consecuencia, en mujeres con TAB
tratadas en el embarazo con eutimizantes no debería directamente atribuirse al
fármaco todo evento adverso en el neonato. Y, complementariamente, los riesgos
del medicamento para el feto han de contrapesarse con los que entraña la propia
enfermedad para madre y feto y con el mayor riesgo de descompensación,
especialmente puerperal, si no hay tratamiento preventivo. Otro factor a tener
en cuenta es que en embarazos no planificados la supresión rápida de la
medicación incrementa especialmente el riesgo de episodios agudos13.
Un último aspecto a considerar es de qué medicamentos
hablamos cuando utilizamos el término eutimizante. En la literatura psicofarmacológica, e incluso en la jerga de los profesionales, es habitual referirse a un grupo de
“reguladores del humor”, “estabilizadores del ánimo”, “timorreguladores”, o “eutimizantes”
olvidando la disparidad química, farmacodinámica y clínica de sus integrantes, como
demuestra un pormenorizado estudio14 que descartó un “efecto clase” unificador
del grupo y que sugiere que al carro del concepto se han subido múltiples
productos que buscan colonizar un nicho comercial atractivo. Un nicho que ha crecido en paralelo
con el aumento del diagnóstico, bien porque antes no se reconocía
suficientemente y se camuflaba bajo otras apariencias fenotípicas, bien porque
la moda (y/o la presión de la industria) lo han popularizado hasta extender
su concepto más allá de lo clínicamente razonable y asistencialmente útil para los pacientes. Para acotar y
racionalizar el terreno, analizaremos en sucesivas entregas el uso en el
embarazo y la lactancia de los fármacos más clásicamente identificados como
eutimizantes: el litio y los tres anticonvulsivantes autorizados para su uso en
el TAB: ácido valproico, carbamazepina y lamotrigina (LTG). Para ello nos apoyaremos en la amplia documentación existente sobre el litio, que se remonta a hace más de 40 años que ha sido recientemente reconsiderada. Y, en el caso de sus “compañeros”
originariamente anticonvulsivantes, será de gran ayuda la amplia bibliografía sobre su empleo en
mujeres epilépticas embarazadas.
Bibliografía
1.- Viguera AC, Tondo L, Koukopoulos AE, Reginaldi D, Lepri B,
Baldessarini RJ. Episodes of mood disorders in 2,252 pregnancies and postpartum
periods. Am J Psychiatry 2011; 168:1179-85 [Texto
completo].
2.- Arnold LM. Gender differences in bipolar disorder. Psychiatr Clin
North Am 2003; 26:595-620 [Abstract]
3.- Inglis
AJ, Hippman CL, Carrion PB, Honer WG, Austin JC. Mania and
depression in the perinatal period among women with a history of major
depressive disorders. Arch Womens Ment Health 2014; 17: 137-43 [Texto
completo]
4.- Sit D, Rothschild AJ, Wisner KL. A Review of Postpartum Psychosis. J Womens
Health (Larchmt) 2006; 15: 352–368 [Texto
completo]
5.- Kamperman AM, Veldman-Hoek MJ, Wesseloo R, Robertson Blackmore E, Bergink
V. Phenotypical characteristics of postpartum psychosis: A clinical cohort
study. Bipolar Disord 2017; 19: 450-457 [Abstract]
6.- Brockington I. Suicide and filicide in postpartum psychosis.
Arch Womens Ment Health 2017; 20: 63–69 [Texto
completo].
7.- Viguera AC, Nonacs R, Cohen LS, Tondo
L, Murray A, Baldessarini RJ. Risk of recurrence of bipolar disorder in
pregnant and nonpregnant women after discontinuing lithium maintenance. Am J
Psychiatry 2000; 157:179-84 [Texto
completo]
8.- Viguera AC,
Whitfield T, Baldessarini RJ, Newport DJ, Stowe Z, Reminick A, et al. Risk
of recurrence in women with bipolar disorder during pregnancy: prospective
study of mood stabilizer discontinuation. Am J Psychiatry 2007; 164:1817-24 [Texto
completo].
9.- Newport DJ,
Stowe ZN, Viguera AC, Calamaras MR, Juric S, Knight B, et al.
Lamotrigine in bipolar disorder: efficacy during pregnancy. Bipolar Disord
2008; 10:432-6 [Abstract].
10.- Wesseloo R,
Kamperman AM, Munk-Olsen T, Pop VJM, Kushner SA, Bergink V.
Risk of Postpartum Relapse in Bipolar Disorder and Postpartum Psychosis: A
Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Psychiatry. 2016; 173:117-27 [Texto
completo].
11.- Nguyen TN, Faulkner D,
Frayne JS, Allen S, Hauck YL, Rock D, et al. Obstetric and
neonatal outcomes of pregnant women with severe mental illness at a
specialist antenatal clinic. Med J Aust 2013; 199(3 Suppl): S26-9 [Abstract].
12.- Bodén
R, Lundgren M, Brandt L, Reutfors J, Andersen M, Kieler H.
Risks of adverse pregnancy and birth outcomes in women treated or not treated
with mood stabilisers for bipolar disorder: population based cohort study. BMJ
2012; 345:e7085. doi:10.1136/bmj.e7085 [Texto completo]
13.- Jones I,
Chandra PS, Dazzan P, Howard LM. Bipolar disorder, affective
psychosis, and schizophrenia in pregnancy and the post-partum period. Lancet
2014; 384:1789-99 [Abstract].
14.- Fountoulakis KN, Gonda X, Vieta E,
Rihmer Z. Class effect of pharmacotherapy in bipolar disorder: fact or
misbelief? Ann Gen Psychiatry 2011; 10(1):8 [Texto
completo]
Juan Medrano Albéniz. Psiquiatra. Comarca Ezkerraldea. Red de Salud Mental de Bizkaia.
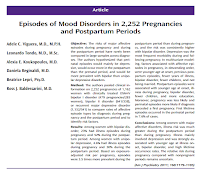




No hay comentarios:
Publicar un comentario